XIII
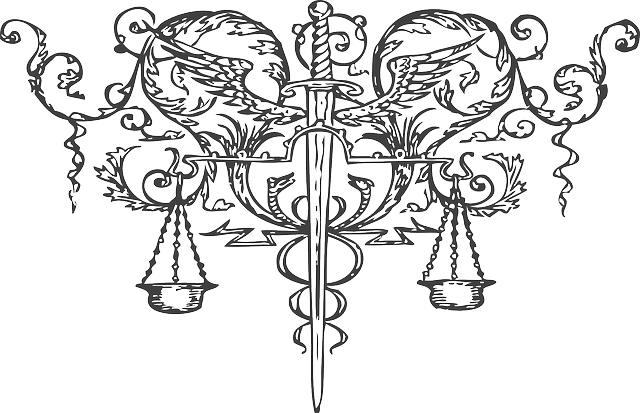
Así pues se hizo la noche, y nosotros tomamos la determinación de bajar a las sentinas. Mientras caminábamos en la oscuridad hacia la escotilla de proa Ahinadab se aproximó y me preguntó:
―¿Qué ocurrió en el castillo de popa? ¿Qué encontrásteis? ―me preguntó.
―Nada que debiera recordar ―le respondí en un murmullo. Entonces me detuve y le tomé del brazo, obligándole a prestarme toda su atención―. ¡Ahinadab, vuestro amo...! ―le dije―. ¡No es humano! ¿Pero sabéis a quién servís?
Ahinadab me observó pero nada contestó. Me encogí de hombros y prendí un candil.
―Dejadlo estar por ahora. ¡Vamos, ahí abajo estará aún más oscuro! ―dije, y me arrodillé junto a la trampilla de proa―. Amigo Asterión, guiadnos vos, os lo ruego.
Ahinadab dispuso que quince hombres nos siguiesen; el resto debía quedar en cubierta montando guardia y esperando de nuevo el reclamo del cuerno; un toque y deberían bajar a ayudarnos; dos y deberían abandonar el barco, dar cuenta a los demás navíos y dejar todos el Irannon a la deriva y para siempre.
―¡No bajes ahí abajo, Ruy Ramírez! ―escuché a alguien decirme cuando ya me disponía a descender por la trampilla de proa. Bien conocida me era esa voz.
Ahinadab y los soldados no dieron crédito cuando descubrieron a Halia de pie y observándonos.
―¡Halia! ―respondí yo, adelantándome―. ¡Temía por ti! ¿Qué haces aquí? ¡Aléjate y regresa a Mastia, que nosotros debemos terminar nuestros trabajos!
―¡No! ―protestó ella, y corrió hasta estrecharse contra mi pecho―. ¡No, no bajes ahí! ¡Casi nadie de los que enfrenten el mal que os espera ahí abajo regresará!
―¿Pero qué dices? ―contesté obligándola a mirarme a los ojos; de repente había una salvaje y anciana sabiduría en el poso de aquellos ojos grisáceos―. ¿Cómo puedes saber tú eso?
Ella no contestó, y volvió a abrazarme enterrando su rostro en mi coleto de cuero.
Decidme, ¿habéis escuchado alguna vez historias sobre las sirenas? Se dice que sus lágrimas conforman las perlas del mar. También que son curativas. Bien, Halia lloraba en ese punto de puro terror y preocupación. ¡Y por mí! Pues os juro que si bien las lágrimas que caían de sus ojos no rodaban por cubierta transformadas en nacaradas perlas sí que refulgían en la oscuridad como rayos de luna llena.
La aparté a un lado y la besé en la frente. Sonreí a aquel rostro tan ingenuo y tan sabio a la vez, tan bello y tan salvaje como el coral.
―Sea entonces ―contesté―. Sea como tenga que ser, dulce Halia. Espera también aquí entonces, y si escuchas sonar dos veces el cuerno de Gadir lánzate al agua y no vuelvas la vista atrás. Sal de la niebla y canta en los cabos de todo Thule la suerte del capitán Ramírez, venido de costas extrañas. ¡Adiós, muchacha del mar!
―¿Entonces acabo de encontrarte y ya me despido de ti? ―creo que respondió ella, pero ya no la pude escuchar, pues la había dejado ya.
Sí, eso dije a la Hija del Mar ―¡necio de mí! ―, y dejándola en la cubierta e introduciéndonos por la negra abertura de la trampilla nos internamos por última vez en los oscuros corredores del Irannon.

Se había luchado mucho allá abajo, y con valentía, tanto cuando el mal sorprendió al buque insignia de Gadiria como cuando Ahinadab y Asterión bajaron a sus entrañas para erradicarlo.
Había muertos en los corredores y en los camarotes del primer puente; algunos recientes y otros en avanzado estado de descomposición. Nos habíamos cubierto cara y boca con pañuelos y bandanas, no solo para resistir el intolerable hedor a descomposición, sino por evitar contagiarnos por posibles esporas aún vivas de aquel malsano hongo malva. Se notaba mucha humedad, y un calor sofocante, y por último la luz de nuestros candiles iluminaba poco más allá de nuestros pies. Y aunque temblé al recordar el enfrentamiento con los dos sirvientes del Tribuno en el castillo de popa no envidié la suerte de los trabajos que habían debido enfrentar Asterión y Ahinadab limpiando aquella letrina.
Precisamente iba el minotauro al frente de nuestro grupo, guiándonos y abriéndonos paso. De vez en cuando se detenía y se quedaba escuchando ―¡portentoso oído el suyo!―, y entonces golpeaba con la falcata las paredes de madera y gritaba a pleno pulmón:
―¡Uno, uno nos dejamos, trierarco! ¡Cu-Cu! ―cloqueaba, con guasa―. ¡Hola! ¡Ven y muéstrate, no seas tímido!
Y en efecto al punto saltaba desde un camarote o desde un rincón una figura rabiosa dispuesta a despellejarnos, pero enseguida era abatida por la inclemente falcata de Asterión y por su hercúleo brazo.
Y en esas andamos por corredores, a izquierda y derecha, flanqueando dependencias de oficiales y otros altos cargos, hasta que llegamos ante una nueva trampilla y hubo que descender a un puente aún más inferior.
El de abajo y aún el siguiente eran los puentes de galeras. En estos no había pasillos ni corredores, por supuesto. En cambio sí había tres grandes bancadas sobre las cuales descansaban aún los colosales remos del Irannon, sin nadie que los manejase ya, pues sobre las bancadas aparecían esparcidos aún más y más cadáveres en avanzado estado de putrefacción.
Eran estos los remeros, y habían sido sorprendidos por los enfermos de Rabia de las Brumas en sus mismos puestos de galeotes.
Pobres desgraciados...
El paso por esos dos puentes de servicio fue rápido, pues resultaban más amplios y nada podía esconderse en ellos, así que tras llegar hasta las correspondientes trampillas descendimos hasta la primera de las bodegas, después hasta las segundas y ya en ella Asterión nos condujo hasta una enorme compuerta en el centro de aquella más profunda: aquel era sin duda el acceso a la sentina del barco.
No pude dejar de fijarme en ese momento en el sinfín de barriles dispuestos y afianzados junto a las paredes de la segunda bodega. Vi las trazas por el suelo y comprendí que contenían pólvora, sin dudarlo, y yo esperaba que sin mezclar si es que aquellos bellacos de Gadiria sabían lo que se hacían.
De cualquier modo, por precaución, alejé mi candil encendido de los barriles; la segunda bodega hacía las veces de santabárbara del navío. El Irannon era un polvorín flotante.
―Aquí es ―dijo por fin Asterión junto a la trampilla de la sentina, y dejando el candil que portaba asió con ambas manos la argolla en el suelo y trató con todas sus fuerzas de abrir la compuerta sin éxito, y eso a pesar de su descomunal fuerza.
―Nada, que no hay manera... ―bufó―. Está trancada, ya lo dije. Hasta aquí fue hasta donde llegamos la otra vez, Ramírez.
―Bien, pero ahora venimos preparados. ¡Traed las hachas! ―ordenó Ahinadab a sus soldados. Dos de ellos se adelantaron con las herramientas dispuestas. Ahinadab me miró de soslayo, y aunque yo asentí él dio la orden―. ¡Abrid esa compuerta!
Comenzaron a hachar con todas sus fuerzas la trampilla. Las compuertas de la misma eran de recia hechura, pero tras unos instantes cedieron y comenzaron a saltar astillas por todas partes, aunque aún aguantaban.
Todos esperábamos con el arma dispuesta en una mano y el candil en la otra. El calor era sofocante, y el llevar bocas y narices a buen resguardo bajo los pañuelos no ayudaba a sobrellevar la sensación de asfixia que nos embargaba.
Al punto por fin una de las compuertas de la trampilla cedió, y haciendo palanca se consiguió arrancarla de sus goznes y abrir paso al interior de la sentina. Cuando la compuerta vencida fue echada a un lado y se tumbó con estrépito en el suelo todos observamos la oquedad resultante, expectantes.
La luz de los candiles alumbraba solo los contornos de la abertura, como si se resistiese a penetrar en su interior. Entonces del hueco de la sentina comenzaron a salir suaves esporas flotantes de color púrpura; pocas al principio, pero después nos rodeó una verdadera nube olivácea.
―¡Los pañuelos! ―grité yo en cuanto vi las primeras―. ¡Retiraos! ¡No respiréis eso, cubríos bien nariz y boca!
Así hicimos. Solo cuando dejamos de ver que salía más de aquella malsana simiente nos atrevimos a acercarnos de nuevo.
―Esto ya está ―bramó Asterión―. Venga, que hay que bajar. ¡Voy yo! ―dijo, y sin esperar respuesta descendió por la escalerilla descubierta junto a la oquedad.
―¡Esperad, Asterión! ―protesté, pero ya era tarde, y tras maldecir la impetuosidad del minotauro bajé tras él.
Detrás de mí escuché disponer a Ahinadab a sus hombres y cómo comenzaron estos también a seguirnos por la escala.
Cuando puse el pie en el suelo de la sentina noté que se hallaba encharcada. Esto sin embargo era normal, pues los navíos, cuanto más grandes son, más agua dejan pasar. Por fortuna el engorro del achique había sido resuelto siglos ha por el sabio Arquímedes gracias a sus ingeniosos tornillos eternos, y me complació ver que soluciones parecidas a las de Arquímedes habían sido descubiertas por los sabios de Noman en Thule.
Pero no había nadie allí ya para accionar los enormes tornillos, y por eso chapoteábamos en agua salada hasta casi los tobillos. Además no se veía absolutamente nada a pesar de los candiles, y aquello era como en el malhadado faro de Mastia, pues la oscuridad parecía un verdadero ente palpable allí abajo también.
―No se escucha nada. Esto está vacío ―susurró al cabo Asterión.
―No nos confiemos ―respondí yo―. ¡Cuidado dónde pisáis!
Nos separamos todos para inspeccionar en el menor tiempo posible la sentina, pero aparte de las enormes rocas servidas como contrapesos del navío nada descubrimos en una rápida ojeada.
Entonces Ahinadab dispuso que buscásemos en círculos hasta estar bien seguros de que no existía peligro, ¡y en esas estábamos cuando de repente escuchamos dos desesperados chillidos a popa!
Dos de los soldados del trierarco, los que trazaban un semicírculo en tal dirección, desaparecieron de repente tragados por la oscuridad profiriendo tales voces, más allá del reducido círculo de luz de nuestros candiles. Después hubo un pasmoso silencio, ¡y luego un espantoso sonido, como el de una impensable deglución!
Casi ninguno supimos reaccionar. El trierarco Ahinadab se adelantó tres pasos, encarando la ominosa oscuridad de popa, y lanzó hacia allí y con un grito su propio candil. El proyectil impactó contra algo blando y fofo, y antes de apagarse vimos fugazmente contra lo que chocó...
¡Cálida Astarté! ¿Qué vimos en aquel breve lapso? ¡Tiemblo aún al recordarlo! ¡Era como una enorme masa de mil tentáculos y zarcillos, similar a una colosal anémona marina si existiese tal comparación, y rugió y se estremeció furiosa ante la súbita luz ya extinguida, amenazándonos con sus mil brazos oscilantes!
Los tentáculos se estiraron y arrebataron a dos soldados más, los más cercanos al monstruo, y en un instante fueron atraídos al enorme cuerpo de la cosa. ¡Los zarcillos se separaron como si de una maraña de brezales espinosos en movimiento se tratara, y dejaron al descubierto una fétida bocaza, que los engulló al instante! ¡Todos lo vimos, pues nos habíamos acercado algunos y aquella cosa quedaba ahora dentro del círculo de luz de nuestras lámparas!
―¡A él, soldados! ―gritó Ahinadab cargando él primero, y los soldados y aún Asterión reaccionaron como un resorte a pura fuerza de disciplina, vencido ya el primer temor. Dejaron los candiles en el suelo y cargaron con furia contra el agresor.
Yo sin embargo vacilé, pues, ¿cómo se podía dañar a un monstruo así? No hice otra cosa salvo observar en un primer momento, lo confieso, mientras Ahinadab, Asterión y otros cuatro o cinco soldados saltaban entre los zarcillos de la criatura y comenzaban a golpearlos con sus afiladas armas.
Dos o tres zarcillos cayeron seccionados al suelo encharcado y se descompusieron rápidamente en una nube de polvo cerúleo, pero bien pronto otros vinieron a ocupar su lugar y se llevaron entre aullidos a otro par de hombres hasta las descubiertas fauces, que se cerraron de nuevo y fueron cubiertas por la maraña de tentáculos tan pronto como fueron tragados.
―¡No! ―grité, pero nadie podía escucharme en la algarabía reinante―. ¡Hay que llegar a su cuerpo! ¡Así no! ¡Asterión! ¡Así no! ―chillé, y de un salto desenvainé y acudí en ayuda del minotauro, al cual uno de los zarcillos había apresado por la cabeza, y de un certero tajo lo liberé; ¡la hoja de Tasogare relucía de una forma como nunca antes la había visto hacer!
Pero si había una forma de llevar a cabo lo que yo había propuesto no acerté a dar con ella, y mientras yo también repartía tajos a diestro y siniestro y sin sentido, luchando por liberarme cada vez que los tentáculos hacían presa en mí, pensaba en mil y una formas con las que poder acabar con semejante monstruo, y ninguna me convencía; pólvora, fuego... ¡No, ninguna de ellas libraría al Irannon de su propia destrucción, ni tampoco a nosotros!
No quedaba pues sino batirse, y eso hice, ¡y al diablo! Cuando otros dos desgraciados fueron arrancados del suelo y llevados hasta las desnudas fauces de la bestia traté de acercarme hasta ellas para clavar allí mi espada hasta la guarda, pero no me fue posible; mientras la anémona se alimentaba y sus expuestas fauces quedaban al descubiertos decenas de zarcillos se interponían en mi camino, y por poco estuve a punto de seguir la misma suerte que los dos últimos hombres devorados.
Éramos cada vez menos hombres, y en medio de la contienda escuché el cuerno de Ahinadab sonar, y una sola vez; ¡pedía el trierarco el concurso del resto de los hombres de cubierta, y pensé si el trierarco no sería acaso demasiado optimista!
Pero mientras tanto allí seguíamos, batiéndonos. ¿Qué hacer, entonces? ¡Al cabo nuestras fuerzas y el número de brazos contra el monstruo no cesaban de menguar, y no habíamos aún ni hecho la menor mella en él! Y entonces otros dos soldados fueron robados del suelo y engullidos, y luego aún otros dos.
Asterión bramaba, jadeante, pero no por eso dejaba de luchar; ¡él trataba, como yo, de llegar sin éxito hasta el cuerpo de la criatura!
Entonces, tras lo que pareció una eternidad, una pica voló desde la abertura del techo y se clavó en uno de los zarcillos con los que el monstruo se cubría el cuerpo. Llegaba el resto de la escuadra de Ahinadab, ¡y tras ellos vi también a algunos de mis hombres, con Rais al frente! ¿Qué demonios hacían allí, contraviniendo mis órdenes?
Volvimos a la carga con renovado ímpetu, y sin pensar en desfallecer. Pero, ¡ay! A pesar del refresco en nuestro bando el monstruo no ofrecía muestras de debilidad, y algunos de nosotros sin embargo nos hallábamos ya al borde de la extenuación pasado el primer empuje.
Otros tres hombres fueron a parar entre sus fauces y acabaron sus existencias con aquel detestable sonido de deglución. ¡No, no conseguíamos nada!
―¡Debemos pensar en la retirada! ―nos gritó Ahinadab―. ¡Detesto dejar el Irannon, pero no podemos ganar esta lucha sin hundir el barco!
―¡Pues hundámoslo! ―bramó Asterión mientras golpeaba zarcillos a un lado y a otro―. ¡Trierarco! Os enseña a nadar el Tribuno, ¿no?
―¡Ahinadab! ―grité yo por respuesta―. ¿Qué estáis dispuesto a empeñar por recuperar el Irannon?
El trierarco apretó los dientes, sin dejar de luchar con los tentáculos que nos atosigaban por todas partes. Con rabia infinita vi entonces cómo dos de mis propios marineros acababan entre las fauces del monstruo, entre aullidos de indecible terror.
―¿Yo? ―dijo―. ¡La vida! ¡Por Gadiria!
―¡Yo también! ¡Pues seguid luchando! ―exclamé―. ¡Así! ¡Ya escuchaste a la sirena, allí arriba! ¡Venceremos si perseveramos, pero de aquí saldrán muy pocos con vida, es verdad! ¡Podrías morir hoy aquí abajo, trierarco!
El trierarco lanzó un grito y cercenó en dos uno más de los zarcillos.
―¡Pues así sea entonces! ¡Vamos! ¡Vamos!
Me volví y eché una ojeada a Asterión: al cabo tan solo quedábamos luchando nosotros tres junto con cuatro de los soldados de refresco y cinco de mis hombres. Rais resistía. El resto de la escuadra había sido devorada, aunque aquello duró tan solo un momento, pues justo en ese momento uno más de los soldados y dos más de mi tripulación fueron arrebatados y engullidos, y quedamos entonces solo nueve hombres en total acosados por los zarcillos.
―¡Asterión! ―grité en ese punto.
El gigante ni se dignó a mirarme.
―¡Ni lo sueñes, español! ¡Yo solo saldré de aquí detrás de ti, aunque sea con los pies por delante!
―¡Pues vamos entonces! ―reí―. ¡Rais! ¡Atended! ¡Me adentraré aún más entre los brazos de la bestia! ¡Trataré de dibujaros un pasillo! ¡Haceos paso y clavadle vuestras espadas en esa bocaza, y hasta la empuñadura! ¡Ahora! ―dije, y me lancé al medio de la contienda, allá donde más zarcillos se agitaban, justo delante de aquellas aborrecibles tragaderas.
Redoblé esfuerzos con mi último aliento, pues frente a la boca me vi atosigado por cien brazos más que trataban de agarrarme y llevarme hasta un final cruel, y no puedo decir que esperase que mi plan tuviese la menor traza de salir con ganancia, pues pronto dos zarcillos se enroscaron en el brazo con que esgrimía a Tasogare y vi que dos más buscaban cerrarse alrededor de mi cintura. ¡Y mientras me debatía tres hombres más acabaron dentro de la panza de la criatura!
Mi fin se encontraba ya muy próximo, y me contentaba con no salir vivo de allí si con ello conseguía abrirles un pasillo a Asterión, a Ahinadab o a Rais con el que herir a la bestia, pero a las claras se veía que conseguiría bien de lo primero y nada de lo segundo.
Asterión saltó entonces a mi lado y cortó aquí y allá tratando de liberarme, y entonces uno de los zarcillos me soltó y los otros que ya venían en mi busca se replegaron, y con ello gané un poco más de espacio, pero ya daba igual: ¡no podía soltar mi mano, la que portaba la espada! A mi lado observé que Ahinadab peleaba también con bravura, aunque a demasiada distancia de las escondidas fauces.
Nada se podía hacer y daba todo por perdido cuando de pronto algo pasó: sobre los rugidos de la bestia se elevó un canto marino y cavernoso, ahogándolos, y de repente un bandazo colosal casi hizo zozobrar al imponente Irannon; ¡parecía como si un huracán hubiese golpeado contra el casco!
―¿Qué ha sido eso? ―gritó Ahinadab.
―¡Son ballenas! ―contesté yo―. ¡Son ballenas! ¡Mirad todos, esa cosa las teme!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro