V
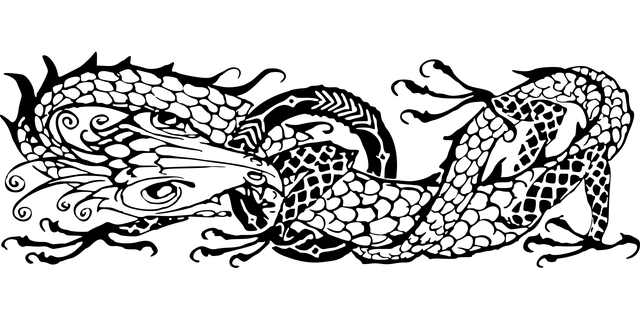
Pasé a la carrera bajo los muros de la ciudad justo cuando la segunda campanada de la Vigilia resonaba en los tejados. No quedaba rastro de los guardias apostados allí cuando salimos, y las calles seguían desiertas, o ahora más bien paralizadas por el terror, como una liebre en la madriguera de la serpiente.
Detuve mi montura en la plaza frente al templo, observando a un lado y al otro. Solo los nerviosos relinchos de mi caballo espantaban los silencios instalados en las puertas.
Dirigí el paso quedo aquí y allá, sin concierto y atento a todo, pero nada extraño percibí hasta que en una estrecha bocacalle, apenas un callejón templado de sombras, descubrí un cuerpo arrojado en el suelo, inmóvil junto a un montón de estiércol.
Desmonté y me adentré en el callejón llevando mi montura de las riendas. Los cascos del caballo repiqueteaban sobre el adoquinado y me paré a su lado: se trataba del cadáver de un anciano. Lo habían degollado despiadadamente, con una fiereza fuera del orden natural. Entonces me arrodillé junto a su costado y lo inspeccioné con mayor detenimiento.
O mucho me equivocaba yo o las heridas en su garganta las habían provocado las dentelladas de unas mandíbulas enormes, y en ese punto ahora pude comprobar que además la mitad de su rostro había sido vorazmente devorado.
Me puse en pie de nuevo, impresionado. ¡Y entonces lo vi! ¡Recortada por la luz ambarina de un quinqué observé escurrirse una aborrecible silueta por delante de la ventana superior de la casona del otro lado de la plaza! ¡Acechaba a una mujer acercándose por su espalda!
Di un grito y solté las riendas de mi montura. Atravesé la plazuela a grandes trancos solo para encontrar la puerta de aquella vivienda atrancada, y no hubo manera de abrirse paso. Escuché entonces el grito aterrorizado de una mujer, en las dependencias superiores, y junto a eso hubo algo más, algo como el gruñido de una bestia salvaje.
Retrocedí dos pasos y levanté la vista hacia la ventana del piso superior, esa en donde había sorprendido al acechante monstruo: descubrí una enredadera y varios asideros en la fachada de la casa. ¿Podría trepar por ellos? Me decidí, y por ellos ascendí hasta encaramarme a un tejadillo frente a la ventana. Ya de pie sobre las inquietas tejas rompí la cristalera con la guarda de mi espada y penetré en la estancia, arrojando a un lado los cortinajes.
En el suelo de la alcoba en que ahora me encontraba descubrí el cuerpo sin vida de una mujer. Bajo su cuerpo aún caliente un creciente reguero de sangre lamía las baldosas queriendo alcanzar la punta de mis botas, y justo entonces escuché los llantos de dos niños que llamaban a su madre en las habitaciones adyacentes; ¡y en el pasillo, cerca del dintel de la puerta de la alcoba, vi escabullirse otra vez una sombra monstruosa!
Grité, y la sombra se volvió y asomó su hedionda cabeza por la puerta para contemplarme un solo instante.
¡Por poco no enloquecí! ¡El rostro babeante y feral de un lobo rabioso me observaba a una altura en el hueco de la puerta en que tan detestable cabeza solo podría haber estado sobre hombros de un varón!
No sé cómo acerté a desenvainar, pero lo cierto es que crucé de un salto la estancia en pos de él pero entonces la testa se escabulló por la puerta. Me interné en un pasillo en sombras y sorprendí una figura desgarbada bajar atropelladamente las escaleras, al fondo. ¡Lo perseguí! A mi espalda llegaban los llantos infantiles de los niños de la dueña de la casona, pero no podía hacer caso; me precipité por las escaleras en busca del monstruo, y no lo alcancé. Ya abajo, en un salón en cuyo hogar brillaban unas ascuas mortecinas, no había nadie. Volví la cabeza a un lado y al otro, empapado en sudor, ¡y de pronto la puerta que daba a la calle estalló en mil pedazos! ¡Aquella cosa, envuelta en sombras, había huido delante de mis propias narices!
¡Corrí a la calle, y no alcancé a ver nada! Maldije y ojeé los alrededores, atento a cualquier sonido o movimiento, ¡pero nada! Di unos pasos a la carrera y oteé los callejones a cada lado de la casona: ¡en uno de ellos al fin espié un fugaz movimiento, al fondo, frente a un pequeño huerto!
Corrí hasta allí y anduve un rato perdido entre hileras de matas de tomateras, con la espada en la mano y valiéndome tan solo de la luz de la luna para orientarme, hasta que tuve que regresar sobre mis pasos, desalentado por haber errado de nuevo.
Enfilé de nuevo por el callejón y a punto estaba de salir de nuevo a la plazuela de la fuente cuando algo cayó sobre mi espalda, de improviso, tirándome al suelo. ¡Rodé, y fue justo a tiempo para evitar con mi espada como salvaguarda entre las manos que las fauces del demencial cambiaformas se hundieran en mi garganta!
Pude contemplarlo entonces a placer, con sus fauces solamente impedidas por la providencial hoja de mi espada, y ello a pesar de la oscuridad del callejón. Confieso que grité por el horror, pero no hubiese sido hijo de hombre sin tal reacción. ¡Un lobisome era el mal que afligía a Gothia! ¡Un monstruo semejante a los de las leyendas que se contaban en las tierras gallegas de mi patria!
Mi hoja se deslizó entonces entre sus dientes y sajó la carne de sus quijadas. La bestia chilló y de un salto se separó de mi. Me puse en pie, jadeante, y amenacé al monstruo con mi espada, relumbrante otra vez. Le había abierto un buen tajo desde la comisura de los labios hasta sus carrillos, y no lo podría jurar, por lo oscuro del callejón, ¡pero juraría ante el Santo Oficio que tamaña herida se cerró un solo instante después, ante mis incrédulos ojos!
—¿Pero qué...? —comencé a decir, resoplando, pero no hubo tiempo de más: el cambiaformas se abalanzó sobre mí con renovadas e insólitas fuerzas, y a duras penas lo pude rechazar retrocediendo y asestando desesperadas estocadas.
Me acorraló y no dejaba de atosigarme mientras yo huía a saltos y mandobles por todo el callejón; ¡todo mi afán era escapar de aquellas fauces invadidas de espumarajos, que Dios me perdonase! Lo inevitable ocurrió cuando me fallaron la fuerza y el tino, y me agarró por un brazo y me volteó y me lanzó como un saco de forraje seco contra la fachada de la casa. Ante mis ojos estallaron mil puntitos de luz y huyó el aliento de mi pecho. Quebrado como un muñeco me quedé en el suelo, apoyado contra la pared de la casa. Entonces una vez más saltó sobre mí, inmisericorde, y una vez más sus fauces buscaron mi cuello, y una vez más tan solo mi espada, a modo de crucial parapeto, impidió el fin de mis horas, cruzada sobre su pecho.
¡Pero, ay, pues esta vez pude comprobar que ante mí no estaba una bestia irracional! Pues unida a la ferocidad y fuerza de un lobo brillaba la astuta malicia de los hombres, y este monstruo había aprendido de sus errores pasados! Sabedor de que esta vez tampoco podría llegar a hundirme sus colmillos la bestia me agarró por un brazo de nuevo, me levantó sin esfuerzo por los aires y me lanzó desde el callejón a la plazuela con fuerza inconcebible, y en la fuente fui a aterrizar machacándome las costillas contras sus piedras.

Aullé de dolor y sentí todos los huesos de mi cuerpo astillarse. Quedé tendido bajo el caño de la fuente, perdida la espada y en poco el conocimiento. Pero justo antes de desvanecerme, rendido, levanté la vista un instante para contemplar una última vez al causante de mi ruina, y entonces me pareció ver al lobisome perderse entre las callejuelas en dirección a fortaleza del Dux, olvidado de mí.
Cuando lo perdí de vista, escuché de nuevo el pasmoso aullido de esa bestia transportado por el viento, y ya entonces perdí por completo la visión y el entendimiento.
Recobré la conciencia con el sonido de la tercera campanada de la Vigilia, cuyo eco tardó esta vez una eternidad en apagarse. ¡Seguía vivo! El agua del caño de la fuente que caía sobre mi frente fue el que acabó por reanimarme, y terminé por incorporarme, pasmado, al comprobar que mis huesos no habían quedado rotos. ¿Cómo podía ser? De hecho me sentía bien, fresco y repleto de nuevo de fuerzas, y entonces fue cuando descubrí el cuerpo de Briseida desvanecido a mi lado.
Me incorporé de un salto y corrí a socorrerla. Comprobé con alivio que solo permanecía inconsciente, abrumada por una visible fatiga. Respiraba trabajosamente pero comprobé con alivio que no estaba herida.
La levanté en brazos y me dirigí a una de las casonas de la plaza, por cuyos visillos descubrí la mirada de unos ojos indiscretos. Llamé a la puerta a voces, y como quiera que no hallé respuesta la emprendí a patadas contra la puerta. Entonces los cerrojos se descorrieron y vi ante mí en el umbral de la puerta a una vieja comadrona, temblorosa.
—¡Comadre, asilo! —dije, y entré en la casona echándola a un lado—. ¡Cuidad de ella, por Dios, que está desvanecida! —Deposité con cuidado el cuerpo de Briseida en un tresillo y la besé en la frente antes de darme la vuelta—. Madre, cuidadla —repetí, y me volví hacia la puerta de la calle—, es una xana, e impedir la ruina de las granjas de los arrabales y curar mis huesos molidos han sido las faltas que la han dejado sin fuerzas.
—¡Cálida Diosa! ¿Pero y a dónde vas tú con esa bestia por ahí fuera, hijo? —preguntó la vieja acompañándome a la puerta—. Te vi tirado junto a la fuente, por la Diosa... ¿A dónde vas?
—Subiré a la fortaleza del Dux. Voy tras ese monstruo. ¡Atrancad con todo lo que podáis estas puertas, madre! ¡Os confío a mi Briseida! —dije, y salí de nuevo a la calle.
Crucé hasta la fuente y recobré mi espada. Después tomé la vía principal y corrí por las cuestas de la calle en dirección a la fortaleza: de mi caballo no hallé rastro por ninguna parte.
Corrí cuesta arriba todo lo deprisa que pude. Cuando me hallé al fin a la vista de las puertas de la fortaleza decidí escabullirme a un lado, entre las sombras de unos almendros, y observar: al contrario que en las murallas de la ciudad, la guardia del Dux seguía guardando las puertas de la ciudadela.
Consideré que de nada me valdría presentarme de nuevo ante aquellos soldados, y a fe mía que tal camino no podría haberlo tomado el lobisome, o entonces los cadáveres de aquellos soldados estarían desperdigados bajo las puertas.
Como ya os dije la fortaleza de Balshazzar se erguía en lo alto de un pequeño promontorio confinado entre los muros de la ciudad en su parte trasera, y me hallaba bien seguro de haber visto al monstruo ascender por estas calles antes de quedar inconsciente en la plaza del templo. De modo que me eché a un lado del camino y descendí con cuidado hasta unos terraplenes del promontorio infestados de matojos.
Allí descubrí dos cosas que me demudaron la color: por un lado el rastro reciente del paso del monstruo, y por otro los restos afeados por la podredumbre de varios hombres.
No se trataban, quiero dejarlo claro, de víctimas recientes del monstruo. No presentaban dentelladas ni desgarraduras, no, sino heridas de lanza o espadas cortas, y su carne se hallaba reseca y en descomposición, en el mejor de las casos. Pero es que además, registrando sus ropajes y alforjas tirados aquí y allá, encontré varios salvoconductos emitidos por el Adorador de la Luna en persona, iguales al mío.
Eran estos hombres asesinados, pues, aquellos emisarios de Ispal no regresados, y ahora sabía yo cuál había sido su cruel destino: habían sido muertos por los hombres del Dux.
Guardé sus salvoconductos en prenda y maldiciendo por lo bajo levanté la vista desde el fondo del terraplén al solitario torreón de la fortaleza: solo desde una solitaria tronera se dejaba entrever un tenue hilillo de luz.
—Juro que no habréis de ver la luz del Sol levantarse de nuevo, buen Dux —proclamé—. Habré de cobrarme cumplida venganza por las doncellas rendidas a los mauros, y también por esa bestia que habéis soltado en el pueblo —añadí guardando los salvoconductos, y por fin eché a andar por el fondo del desfiladero. Buscaba los muros traseros de la fortaleza.
En estas razones andaba cuando llegué por fin a la parte de los barranquillos que daban a la espalda de la fortaleza, y comencé la ascensión ayudándome de matojos y enredaderas. Me desollé las manos, pero por fin me encontré a los pies de los muros traseros del baluarte. Tenía ahora el barranco vencido a mis talones.
Los muros de aquella fortaleza, enclavada a su vez entre los muros de la misma ciudad de Gothia, no resultaban muy altos por fortuna. Inspeccioné las paredes bajo la lechosa luz de la luna en busca de salientes o asideros y alguno encontré en efecto, y con esa ayuda y con la ayuda de musgos y alguna raíz descuidada que se había hecho paso a través de las viejas piedras logré encaramarme hasta las almenas del camino de ronda, aunque no sin peligro.
Encontré en lo alto una escalera tallada en los muros que bajaban al otro lado, y ya dentro de la fortaleza del Dux corrí hasta ganar la fachada trasera del torreón, en el centro de la ciudadela: no vi ronda alguna patrullando los patios, ni tampoco rastro de la bestia.
Decidido entonces a encontrar al Dux y sacarle así fuese a espadazos lo que supiese sobre el mal que acontecía en Gothia rodeé los muros del torreón hasta su parte delantera.
Había allí un carro repleto de heno junto a la entrada, sin duda abandonado allí mientras era conducido a las cuadras del lugar, y desde detrás suya espié el patio de armas a mis anchas. Me quedé sin palabras: ¡ahora no se veía tan siquiera a la desprevenida guardia de las puertas de la ciudadela! ¡Los patios y puertas de la fortaleza permanecían ahora también desiertos!
Maldiciendo por lo bajo y sin poder explicarme todo aquello me escabullí dentro de las sombras del torreón.
Ya dentro la lobreguez del lugar y lo descuidado de sus aposentos me recordaron, salvadas las distancias, a aquel malhadado faro de Mastia, ¡y aún me hallaba en la parte baja del torreón!
Con gran cuidado y casi tanteando descubrí unas escaleras en un lateral de la planta, y comencé la ascensión por sus desbastados escalones. Iba en silencio y protegido por las sombras, pero no había cuidado: el interior del torreón parecía desierto, por lo que deambulé por desolados salones y vacías alcobas a placer.
Ya casi en lo más alto del edificio descubrí por fin un resquicio de luz bajo la pesada hoja de una puerta: debía ser aquella la estancia iluminada que había vislumbrado desde el terraplén, aquella cuya única tronera despedía luz de todo el torreón.
Entorné la puerta y espié el interior de la habitación: se trataba de una alcoba y la luz procedía de un candil de aceite instalado sobre una mesilla.
Sentada en el tálamo y de espaldas a mí una mujer vestida con un camisón hecho jirones miraba a la nada como una estatua viviente. Sus brazos descansaban sobre el mullido jergón, y las palmas de sus manos estaban vueltas al techo, de modo que pude reparar en los crueles tajos cicatrizados que recorrían sus muñecas. Pálida, enfermiza e inmóvil, la mujer parecía un fantasma. Un escalofrío me recorrió la espalda y me volví inadvertido, dejándola sola.
Ya de nuevo a solas en los pasillos del torreón subí el último tramo de escaleras con la esperanza aún intacta de hallar al Dux, y me hallé de nuevo y por sorpresa bajo la luz de la luna en la terraza superior del torreón.
Gothia se extendía bajo mis pies, y a un lado contemplaba a lo lejos y por debajo de mí el campanario del templo de Astarté, y al otro, aún más lejos y allende las murallas se extendía la lóbrega campiña salpicada de granjas solitarias. ¡A la sazón verdaderas nubes flotantes conformadas por brillantes puntitos de luz vagaban por los lejanos campos, sin orden ni concierto, trayendo ruina y fuego a cualquier cosa con que se topasen! «Más de esas Luces de San Telmo», me dije. «¡Legiones de ellas!».
Entonces, y a pesar de todos mis cuidados por tomar por sorpresa a cualquiera que me encontrase, el sorprendido fui yo. Pues escuché un ronroneo provenir de las fachadas del edificio, y dando la vuelta extrañado y con pasmado terror vi cómo una garra de largos dedos se encaramaba a las almenas de la terraza desde fuera: ¡un solo instante después y ya vi aparecer el grotesco rostro babeante de la Bestia de Gothia, traspasándome con furibundos ojos de un depredador hambriento! ¡Me había encontrado el lobisome, y no yo a él, maldito fuera!
El monstruo acabó por trepar a las almenas y se dejó caer en la terraza junto a mí. ¿Cómo había podido trepar los muros lisos del torreón? Se irguió y me contempló entonces cuan largo era, mucho más alto que yo, y gruñó, amenazador. Desenvainé y retrocedí un paso. Flaqueé, no lo niego, pues no me juzgaba yo capaz de hacerle frente a tenor de nuestro anterior encuentro y viéndome tan fácilmente sorprendido, pero al cabo afiancé los pies en la terraza y le planté cara, sosteniendo a dos manos la empuñadura de mi espada.
No dije nada en aquel trance y como es lógico. ¿Para qué? Me quedé allí, esperando su embestida. Dudé, eso es verdad, y por eso no fueron bien las cosas.
El monstruo por fin se me echó encima con un salvaje gemido, y de pronto me vi huyendo otra vez a espadazos de sus garras y de sus dientes, perseguido por toda la terraza como un cervatillo a expensas de un lobo. Abrí con todo un par de nuevas heridas en él; en el torso y en sus brazos, pero mis cortes se cerraban en el monstruo casi tan pronto como eran abiertos. ¡Me atosigaba y no me dejaba plantarle cara, y al final fue tarde para mí!
De un golpe me lanzó hasta el repecho de las almenas, y cuando me quise poner de nuevo en pie ya lo tenía otra vez encima, con la luna recortada tras su asquerosa cabeza. Pero alcé la espada, que restalló de nuevo, e interpuse su punta entre él y yo, y la bestia se detuvo un momento.
No sería por mucho tiempo, según juzgué; contemplé cómo el monstruo se tensaba, gruñendo. Se agazapaba listo para saltar sobre mí y mandar al demonio la espada y todo lo demás. Tragué saliva, me creía perdido, y en mi desesperación volví la mirada atrás, solo un momento: a mis pies me esperaba una caída de más de cuarenta pies.
Sin perder la vista al monstruo ni bajar la espada me encaramé a la almena, sujetándome con la otra mano al merlón. El monstruo avanzó un paso, loco de furia, y yo retrocedí. Mi pie ya no halló asidero, suspendido en el abismo nocturno; no había más lugar al que retirarse.
Entonces el lobisome preparó el postrero salto, y supe en aquel instante que aquel monstruo iba a derribarme y devorar después mi carne sin ninguna duda, y yo me di la vuelta y salté al vacío.
Aterricé sobre el abandonado carro de heno junto a las puertas. Pero os equivocaríais si creyerais que salvé mi pellejo con ello; ¡de nuevo y por segunda vez aquella nefasta noche me rompí todos los huesos de mi cuerpo!
Quebrado pero con vida.
Os juro, amigo, que recuerdo que no sentí dolor tras los primeros momentos. Me inundó una sensación de profunda perplejidad e impotencia, y también una sorda furia por no haber sido capaz de haber cobrado cara mi derrota ante la bestia, una vez más. Yo, que había recorrido mares y océanos y plantado cara a los piratas del turco y del Iapam, que había partido en dos con mi espada a demonios surgidos de las tormentas, atravesado a lamias y que había puesto en fuga a verdaderos demonios del Vacío a mandobles de Tasogare, nada había podido hacer, nada había podido intentar contra la infame Bestia de Gothia, como sería llamada después.
Y maldiciendo entre dientes de nuevo me desvanecí, justo cuando veía abrirse con estrépito las puertas del torreón y avanzar hasta mí un crepitante globo de luz danzante. Solo a muy duras penas lo reconocí como el fuego de una antorcha.
Lo sostenía la mujer fantasmal de la alcoba.
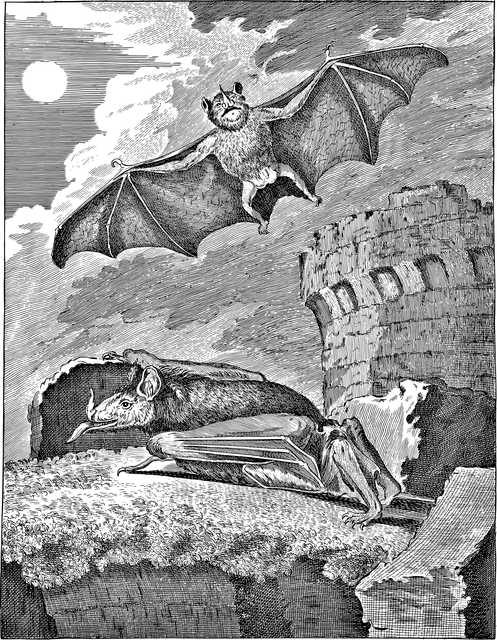
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro