IV
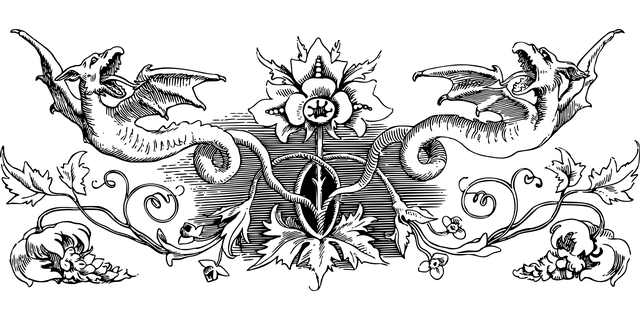
Y es que en verdad mal siguió la cosa ya inmediatamente después, pues no hubo vino ni cerveza con el que trasegar el polvo del camino aquella noche. No encontramos ni una sola posada en toda la ciudad —¡cosa impensable en costas de mi patria! —, y al fin nos vimos obligados a buscar refugio en el templo de Astarté de la población. Lo encontramos siguiendo la silueta de su campanario sobre los tejados de la población.
Resultó encontrarse cerca de la plaza principal, desierta de puestos. En mitad de ella había una fuente, y en sus aguas refrescamos a nuestras monturas. Tuve la sensación de que éramos espiados desde detrás de las ventanas de las casonas circundantes.
Ya en el templo no encontramos xana alguna que nos atendiese y a la que pudiésemos solicitar asilo, ni tampoco a ningún otro devoto: con todo, las puertas del templo se encontraban entornadas.
—No hay nadie en el templo: ¿qué ocurre aquí? —preguntó Briseida con un nudo en la garganta.
La dejé mientras recorría pensativa los pasillos y altares abandonados y salí de nuevo a ocuparme de los caballos. Los almohacé y los dejé amarrados en el exterior del templo, bien atados a sus delgadas columnatas. Encontré por último una ánfora vacía junto a la escalinata y la llené de agua de la cercana fuente y regresé dentro, junto a Briseida. Cerré la puerta del recinto sagrado y nos quedamos a solas entre las sombras alargadas.
Con el agua de la fuente al fin nos despojamos del polvo del camino de la cara y las manos. Después saqué zurrón y pellejo y dispuse nuestra exigua cena en uno de los bancos de la polvorienta sala.
—Echaba de menos el vino de tu pellejo —me dijo Briseida acercándose y echando un trago de él.
—Tiene mucho camino a sus espaldas, como nosotros —contesté cortando un poco de cecina con mi cuchillo y ofreciéndosela—. Eso se nota en el regusto del vino.
Briseida sonrió, más animada.
Así, poco después nos encontramos ya sentados en el interior del recinto sagrado acompañando a las últimas luces de la tarde. Permanecimos en silencio y yo tomé mi pipa tras la frugal cena mientras contemplaba pensativo las vidrieras rotas del santuario. Entonces reparé en el Lucero de la Oración. Su tenue luz esmeraldina penetraba por una de las cristaleras destrozadas. Lucía lejano y solitario, recortado sobre el manto de la noche naciente. Me quedé largo rato allí sentado, observándolo, mientras mandaba volutas de humo a flotar entre los altares.
Entonces se escuchó fuera, por todo el pueblo, el sordo batir de postigos cerrándose y de trancas cegando las puertas. Nos sobresaltamos; Gothia se recogía aún más sobre sí misma con la partida de la luz, dejando amortajadas las ya silenciosas calles y los apretados portales de la plaza. Me levanté y desde el portal del templo lo comprobé todo con mis propios ojos.
—Todos se guardan bajo llave. Ni los candiles se atreven a encender... —le dije a Briseida cerrando y volviendo junto a ella—. Descansa y duerme un poco, Bris; yo velaré, que no estoy cansado.
Briseida protestó pero al cabo accedió y se tendió sobre una de las bancadas, cubriéndose con una de nuestras mantas de viaje. Yo me quedé de pie y a solas, entre las ya completas tinieblas del templo.
Gasté el tiempo en pasear entre las hileras de bancos, y al rato descubrí tras un altar lateral unas desgastadas escaleras de madera ocultas tras un espeso cortinaje. Me asomé; según comprobé debían ascender a lo alto del campanario. Regresé junto a mis bártulos y prendí mi vieja lámpara de aceite, y cuando me pareció que Briseida ya dormía regresé y ascendí por la escalinata tratando de no despertarla con el crujido de sus vencidas tablas.
En el piso inmediatamente superior encontré algunas salas deshabitadas desde hacía demasiado tiempo, pobladas de telarañas, y aún encontré más escaleras. Subí otra vez, hasta que de pronto me descubrí al aire, en lo alto del campanario. Desde allí, tal y como había sospechado, podría echar un buen vistazo a la silenciosa ciudad.
Admiré un momento la vieja e inmóvil campana suspendida en el centro del campanario y después caminé hasta la balaustrada para pasear mi vista por los alrededores. En efecto la ciudad entera se había encerrado en la pretendida protección de sus hogares.
¿Qué vi? La fuente de luz más notoria venía de los hachones de las murallas de la ciudad. Ya se habría cambiado la guardia de las puertas. Entonces llevé la vista otro lado de la villa y mis ojos treparon por la costanilla que llevaba a las puertas de la fortaleza de Balshazzar; también descubrí luz en sus puertas, y aún algo más: alguien había encendido una luz en el último piso del torreón. ¿El Dux tampoco dormía acaso?

Por último dirigí la mirada más allá de las murallas, a los campos cercanos. De las granjas más próximas también me llegaba algún destello de luz, aunque permanecían también en reposo. Respiré profundamente la fresca brisa nocturna y entonces escuché pasos a mis espaldas.
Me di la vuelta.
—¿No puedes dormir? —pregunté a Briseida cuando apareció en los escalones y ella negó y se llegó hasta mi lado. La sacerdotisa ojeó también la ciudad encerrada a sus pies.
—Ni yo ni nadie —contestó con voz trémula—. Todo está inmóvil pero se siente una especie de intranquilidad por debajo de esta quietud. ¿Lo sientes?
Yo asentí, sin dejar de admirarla. ¿Cuántas cosas podía ver y sentir Briseida que yo nunca podría llegar a sospechar?
Entonces —bien lo había estado yo vigilando— el Lucero de la Tarde desapareció al fin por debajo de la línea del horizonte, allende los campos, y regresé la mirada de nuevo a la fortaleza del Dux presa de un extraño presentimiento: en efecto justo sobre los tejados del torreón se había instalado la malintencionada luz de Ajenjo, ¡y en ese momento estalló el gong de la campana del templo, a nuestras espaldas! Briseida gritó y su mirada buscó la mía: ¡nadie, nada había tirado de su soga para hacerla repicar!
—¡Diosa, mira! ¡La campana! —exclamó.
—¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué ha sonado? —pregunté, confundido.
—¡Ha sido la primera campanada de la Vigilia! —contestó la xana mientras el retumbar del tañido se iba desvaneciendo. La muchacha permanecía como en trance sin dejar de observar la maciza campana a medida que iba aquietándose de nuevo sobre el campanario.
—¿Qué?
—Es una maravilla que se había perdido desde que la luz del Lucero de la Oración se marchó —explicó—. Ahora que ha vuelto las campanas de sus templos repican cada hora tras su ocultamiento hasta la llegada del alba... —añadió—. Siento... Siento... —comenzó—. Siento algo maligno ahí fuera, Ruy. Fuera de la ciudad, ¡en aquellas granjas! —dijo, y señaló en aquella dirección—. ¡Algo maligno se acaba de despertar allí!
—¿Mauros? —pregunté yo.
Briseida negó.
—Es otra cosa. ¡Espera! ¿Escuchas eso?
Entonces me llegó a mí también la voz de alguien que gritaba pidiendo ayuda en los campos. Me vino de forma clara aunque distante, transportada por el viento. Briseida entonces dio la vuelta y bajó a la carrera las escaleras del campanario, y yo la seguí.
Ya fuera del templo desatamos nuestros caballos poseídos por un impulso irreflexivo, montamos y galopamos por el empedrado de las calles en dirección a las puertas de la ciudad.
Pasamos bajo ellas como una exhalación; los dos soldados de guardia en las murallas —¡llegué a comprobarlo! —se habían encerrado en sus garitas y les pude ver temblar de miedo en sus puestos.
Gracias a nuestra frenética carrera pronto nos plantamos en los oscuros caminos y los abandonamos para llegar cuanto antes hasta las granjas campo a través.
En la primera de las granjas no hallamos luces salvo ni escuchamos a nadie pidiendo ayuda. Solo silencio. Espoleamos los caballos de nuevo, y cuando llegamos hasta la siguiente de las granjas tampoco advertimos nada extraño. Había esta vez luces, pero solo tras las atrancadas puertas. Entonces advertí unos aterrados ojos infantiles, espiándonos tras los visillos de la casa de la hacienda.
Refrenamos las monturas, atentos a todo, ¡y entonces nos llegó de nuevo el grito de ayuda! Provenía de la siguiente granja, la más lejana. Se trataba de una súplica. ¡Era una mujer la que chillaba y pedía auxilio a voces!
—¿Pero es que aquí nadie tiene a bien socorrer a sus vecinos? —grité a las cerradas puerta a la vez que espoleábamos otra vez nuestros caballos y galopábamos hasta la siguiente granja a través de sembrados y olmedas.
Y fue al llegar allí cuando nos hallamos al fin ante la horripilante estampa que tanto me ha rondado desde entonces: una turba demoníaca de monstruos putrefactos aporreaban la puerta de la casa de aquella hacienda mientras dentro tres almas imploraban ayuda.
¡Eran una mujer y dos niñas! Entonces se escuchó cómo la vidriera de una de las ventanas de la casa se rompía en mil añicos, y luego oí pasos atropellados subiendo a la carrera al piso superior de la casa.
—¿Qué son esas cosas? ¿Esos... espantajos? —exclamé fuera de mí, refrenando mi encabritado corcel.
—¡Necrófagos! —respondió Briseida, y espoleó su caballo hacia la casa sin esperarme.
Hice lo propio y llegué al galope hasta plantarme a la espalda de los monstruos, en el porche de la vivienda. No repararon en nosotros.
—¡Ah! ¡Ah! —grité desmontando y blandiendo a Tasogare: relumbraba otra vez su hoja en mis manos.
Avancé entre tres o cuatro de ellos mientras me cobraba algunos brazos y unas cuantas cabezas, gritando, hasta que conseguí que el resto de monstruos cesasen en su empeño contra la casa y se volviesen a mí. Entonces retrocedí sin darles espalda ni cuartel hasta el campo abierto frente a la casa, y mientras no dejaba de increparlos:
—¡Venid! ¡Aquí, engendros del demonio! ¡Aquí!
Seis se me acercaron tropezando entre ellos mientras descendían las escaleras del porche y dejaban libre la ya maltrecha puerta de la vivienda. Me preparé como bien pude, blandiendo mi arma a dos manos.
—¡Ahora, Bris! —grité sin dejar de retroceder—. ¡Entra dentro, socorre a esas mujeres! ¡Me reuniré allí contigo!
Dije que seis de aquellos devoradores de cadáveres tenía ante mí. Me planté junto al pozo de la granja y lo interpuse entre los monstruos y yo. Bramaban por mi carne. Noté entonces el crujido de unas ramas secas a mi espalda y me maldije: con un vistazo sobre mi hombro vi otros cinco espantajos llegando hasta mí desde la olmeda cercana.
Y entonces vi también entre aquellas figuras balbucientes una miríada de lucecitas ígneas que se me acercaba, flotando en el aire.
—¡Voto a Dios! ¿Qué es todo esto? ¡Son luminarias! ¡Luces de San Telmo!
Llegó el primero de los monstruos. Lo rechacé sin problemas y cayó a mis pies: uno a uno no eran sino meros espantapájaros torpes, pero ¡ay!, todos juntos... ¡Multitud de uñas mugrientas tironeaban de mis cabellos desde todas partes!
Pataleando me hice a un lado y así otro cayó traspasado por mi mano mientras retrocedía. ¡Pero aún quedaban ciento más! Entonces uno de esos pequeños y malévolos seres flamígeros se lanzó contra mí, y fue como si se tratase de centella o de proyectil de pistola de chispa, y solo un postrero salto a un lado consiguió que yo no estallase en llamas, lo juro. Impactó aquella cosa en el suelo y en el pasto que un solo momento antes yo pisaba prendió el fuego.
—¡Ruy! —escuché gritar a Briseida desde la ventana del piso superior de la vivienda—. ¡Vuelve!
—¡No! —exclamé, lanzando estocadas a diestro y siniestro mientras trataba de quitarme de encima todas aquellas pútridas manos que luchaban por cogerme—. ¡Estoy rodeado!
Entonces escuché cómo Briseida entonó un cántico y oí reverberar al agua en el fondo del cercano pozo. Me sonó familiar aquella invocación y en ese punto los monstruos me tiraron por fin al suelo.
Por segunda vez en mi vida alcancé a ver un enorme brazo de agua elevarse de las profundidades del pozo y serpentear por el aire, y entonces, como un áspid, latigueó y derribó a los dos necrófagos que ya se lanzaban sobre mi cuello y quedó ante mí un pasillo franco hasta la entrada de la casa.
Me puse en pie y corrí sin pensar hacia la casa mientras tres o cuatro de aquellos fuegos fatuos se estrellaban contra el suelo buscando en vano mi espalda.
Todo el pasto frente a la casa era ya una mefítica hoguera cuando me detuve un instante junto a la puerta de la casa y volví la vista. Entonces la puerta se abrió y una joven, apenas una niña, apareció ante mí. La empujé dentro, cerré la puerta de un golpe y la atranqué con una cercana alacena justo cuando veía por la ventana que la sierpe convocada por Briseida lanzaba a otros dos espantajos por los aires.
Subí entonces a la carrera las escaleras para reunirme con Briseida arriba mientras arrastraba conmigo a la aterrada muchacha.
—¡Bris! —grité al encontrarla—. ¡Déjalo! ¡Céntrate en las Luces de San Telmo!
Ella me miró sin comprender.
—¿Qué dices?
—¡Las luminarias! ¡Dispérsalas con el agua antes de que incendien la casa! ¡Nada haces contra esos espantajos! ¡Tan solo desmembrarlos hace que dejen de levantarse!
— ¿Qué dices? ¡Te habrían desmembrado ellos a ti sin mi ayuda! —protestó.
—¡No hay tiempo! —repuse—. ¡Que no prenda la casa en llamas! ¡Estaré abajo y cubriré la entrada! ¡Hazlo!
Al punto se escuchó como si dos proyectiles se incrustasen en las maderas de la fachada y de pronto dos lenguas de fuego comenzaron a lamer los postigos de las ventanas. La muchachita de la puerta, junto a las que debían ser su madre y su hermanita pequeña chillaban a los pies de Briseida.
Bajé de nuevo la escalera en dos saltos y justo cuando los necrófagos comenzaban a aporrear de nuevo la puerta. Tardaron menos en echarla debajo de lo que yo habría deseado; puerta y alacena cayeron al suelo con gran estrépito y ahora solo yo restaba yo entre aquellos monstruos y las mujeres en el piso superior.
Desenvainé y di un grito: confié mi victoria a disponer de mis espaldas bien guardadas, pues calculé que por la puerta derribada podían tratar aquellos espantajos de ganar la casa, pasando de uno en uno, y bien pronto comprendí además que en el dintel de la misma pronto se encontrarían esparcidos demasiados cuerpos y extremidades de los primeros de ellos, entorpeciendo el paso de los demás; de eso iba a dar fe con mi sello.
Cayeron de ese modo los primeros a mis pies, y los demás en efecto comenzaron a tropezar con las extremidades de sus compañeros a medida que trataban de pasar a la casa; tan solo había yo de preocuparme por descabezarlos debidamente y en orden.
¡Pero ay, pronto me di cuenta de que mi verdadero enemigo era el cansancio, y en verdad llegué a temer muy mucho cuando mi brazo comenzó a acusar el mero peso de la liviana hoja de mi espada! Pero justo cuando creí que no podría esgrimir mi arma ni una vez más, con más de una docena de monstruos a mis pies, gritando, caí en la cuenta de que me encontraba entonces solo ante la puerta: una pequeña montaña de monstruos gimientes se encontraban amontonados en el suelo frente a mí. ¡No acudió ni uno más, y al fin respiré con alivio, cubierto de cuajarones de sangre!
Recuperé el aliento y di el golpe de gracia a muchos de los espantajos que aún trataban de arrastrarse bajo el peso de los cadáveres de sus compañeros, y solo entonces por fin quedó todo en silencio.
—¿Bris? —grité entonces desde el piso de abajo, extrañado. Me asomé por una ventana del piso inferior, receloso, y vi la sierpe de agua de Briseida batiéndose aún con las luminarias entre viciadas llamas.
Restallaron dos coletazos del prodigioso ser acuático y gracias a ellos se dispersaron sendos enjambres de luminarias. ¡Pero el encantamiento de Briseida perdía fuerza a todas luces! La sierpe cada vez resultaba menos prominente y menos vigorosa, pero aún así pareció imponerse otra vez, y justo a tiempo: cuando las últimas de las Luces de San Telmo se apagaron, sofocados sus llameantes cuerpecillos por el agua, apenas era ya una culebrilla remolineando en el aire. Y justo después se disipó por fin en nada.
¡No había ya más espantosas luminarias, pero la fachada de la casa de la granja ardía en llamas como había yo temido!
Corrí escaleras arriba y me llevé a todo el mundo a empujones, saliendo de la casa y sorteando las llamas del pasto frente al porche hasta dejarlas junto al pozo. Por fortuna el pasto estaba aún verde y corto y las llamas se iban apagando, pero la fachada de la casa, en cambio, ardía sin control.
Miré entonces a un lado y al otro: no sorprendí al menos nuevos monstruos dirigiéndose a nosotros.
Tomé aire y sopesé la situación; Briseida respiraba también con dificultad, la madre se encontraba como ida con la más pequeña de sus hijas en brazos y la muchachita que me abrió la puerta era la que parecía más compuesta aunque no podía dejar de de llorar.
Tomé aire otra vez, tratando de recuperar el resuello.
—¡La casa! —chilló entonces la muchacha, y cuando levanté la vista de nuevo vi que las llamas de la fachada lamían ya los cortinajes de las ventanas y que la paja del establo adyacente a la vivienda comenzaba a humear, amenazando con devorar todo con un fuego desbocado. Caballos relinchaban y coceaban aterrados, allí dentro—. ¡Salve nuestro establo, señora! —le imploró la muchacha a Briseida echándose a sus pies—. ¡Desde que murió padre no tenemos más que los animales del establo! ¡Nos moriremos de hambre!
Fui a decir algo pero entonces Briseida se encogió y cerró los ojos. De pronto se elevó una vez más aquel poderoso cántico y del pozo emergió un nuevo brazo de agua como un torrente, y caracoleó sobre nuestras cabezas.
—¡Bris, no! —grité—. ¡Estás muy débil aún!
—¡Si dejamos que se queme la casa y el establo cambiaremos una muerte rápida para esta gente por otra más lenta y miserable! —chilló apretando los dientes—. ¡Debo impedirlo!
Entonces Briseida estampó la columna de agua contra la fachada de la casa y el establo y empezó a sofocar las llamas con rápidas pasadas.
Yo jadeaba todavía y la dejé hacer, y entonces, de pronto, todos escuchamos un aullido sobrenatural inundando el aire.
Venía de la ciudad. Venía de Gothia.
Briseida empleaba las pocas fuerzas que conservaba en tratar de sofocar las llamas. La sacerdotisa me miró y me lanzó una súplica en silencio.
—Ruy... Ve —musitó finalmente.
Entonces maldije y me incorporé. Di la vuelta y las dejé, a la carrera. Recuperé por fortuna mi caballo en la olmeda y lo calmé lo suficiente como para que me permitiese montarlo de nuevo. Regresé entonces al galope junto a Briseida y las mujeres.
—¡Me marcho a la ciudad! —dije, con la garganta atenazada por el temor de abandonar a Briseida—. Haré todo lo que pueda y mas, pero por favor, Bris... Ten cuidado.
—¡Vete! ¡Deprisa! —exclamó—. ¿No lo oyes? ¡El cambiaformas está en la ciudad!
Yo asentí, y entonces di la vuelta y espoleé a mi caballo, de regreso a Gothia, en pos de su Bestia.
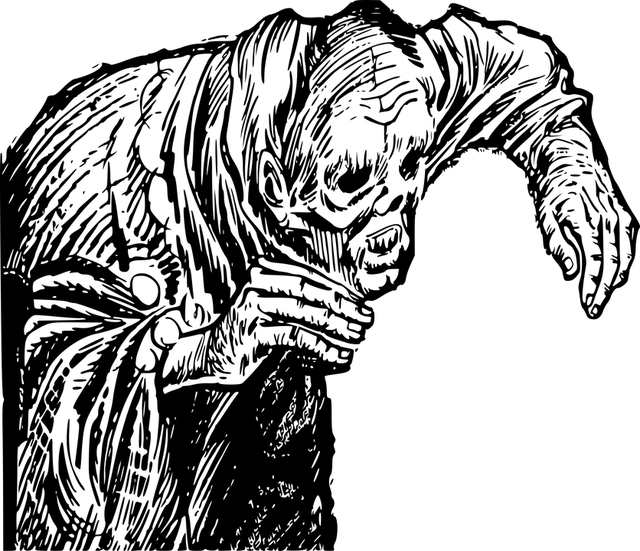
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro