III

Cubrí el cuerpo yaciente de Silas con unas indignas lonas descubiertas en alguno de los putrefactos cajones que había aquí y allá y lo arrastré a un extremo de la habitación. Traté de hacerlo todo con el mayor respeto del que fui capaz, dadas las circunstancias en que nos hallábamos.
Briseida se sentó entonces al otro lado de la estancia, lejos también del pie de las escaleras, y solo a petición mía. Me aproximé y encendí un pequeño fuego con las tablas podridas de algunos de aquellos cajones, por salvar algo del aceite de la lámpara, y tendí por fin mi pellejo de vino a Briseida, tomé mi zurrón y me senté junto a ella.
Permanecimos en silencio mucho rato, no sabría decir cuánto, los dos solos en el interior del torreón y con el cadáver de Silas a nuestro lado. Solo después pude hacerme una idea del tiempo que allí pasamos en silencio, como veréis, pero al cabo saqué de mi zurrón un buen puñado de frutos secos y se los ofrecí a Briseida. Ella los rechazó, pero echó, eso sí, otro trago más de vino del pellejo.
—Comed algo, pardiez —la dije metiendo en mi boca algunas almendras —. O el vino os sentará mal.
—Escuché lo que mi maestro te dijo antes de morir —me contestó por contra—. Olvida sus palabras —dijo entonces sin perder de vista las llamas crepitantes a nuestros pies—.Te libero de esa carga.
—No puedo olvidarlas —le contesté—. Atado estoy a mi juramento ahora mismo, y no solo por obligación sino que por propio deseo. —La muchacha me observó sin comprender, y entonces proseguí—. Dejadlo estar. Contadme ahora algo sobre ese brazal que Silas me mencionó. ¿Es a la postre la razón de que estemos aquí encerrados y acechados por esos monstruos?
La muchacha se revolvió, inquieta.
—Como te he dicho no es responsabilidad tuya —ladró—. Déjame en paz.
¡Era terca como una mula, la muchacha!
—Briseida —respondí yo con infinita paciencia—, puede que no lo sea, pero en verdad de este islote no saldremos sin lidiar con esas brujas de ahí fuera. Y puede que con algo más... —añadí, recordando mi experiencia al final de las escaleras—. Pero a fe mía que si lo conseguimos será con ese brazal en las manos y no de otra forma, sea lo que quiera que sea. Os repito que hice una promesa a Silas, y que por mi honor habré de darle cumplimiento. Por tanto, y esta vez os lo ruego, Briseida, decidme todo lo que sabéis.
Briseida protestó pero pareció resignarse. Se aproximó aún más, y sentándose junto a mí, hombro con hombro, tomó un pequeño puñado de almendras de mi mano. Se las fue metiendo una a una en la boca, masticándolas con escaso interés mientras me contaba al fin su historia.
—Mi maestro Silas era uno de los Altos Ungidos del Templo de Astarté-Ishtar —me contó—. Durante toda su vida estudió las Sagradas Ruedas, hasta que quedó ciego.
—¿Las Sagradas Ruedas?
—Son el objeto más importante de mi culto y de mi orden. ¿No sabes qué son? —Negué sin dejar de observarla—. Son unos discos metálicos que contienen las enseñanzas de la Diosa grabadas a cincel. No se sabe de qué metal están hechas. Digo que están grabadas a cincel, pero no ha habido cincel que haya podido afectarlas en lo más mínimo. Dicen que incluso son anteriores a los hombres, pero eso tal vez son habladurías... Se guardan en el Templo de Ispal, el más importante del continente dedicado al culto de mi Diosa. Esas ruedas contienen la sabiduría del Tiempo y la Creación, pero son muy peligrosos.
—¿Lo son? —dije yo—. ¿Y cómo es eso?
—No están hechas para ojos de los hombres, según se dice. Cualquier mortal que las lea durante demasiado tiempo sufre la Podredumbre, hasta los más rectos. A mi maestro tan solo lo dejaron ciego, pero nunca le escuché quejarse de su suerte. Aprendió mucho de ellas.
—¿Y cómo puede ser tal cosa? —respondí, incrédulo. Abstraída ella por su parte en su narración y yo en su escucha por la mía no reparábamos ya en la viciada fetidez del interior del faro—. ¿Cualquier clérigo que lea esos discos acaba sufriendo una enfermedad? ¿Cuál es entonces su verdadera naturaleza?
Briseida se encogió de hombros y puso otra almendra en sus labios. No dejaba de contemplar el fuego, cuyas llamas danzaban sobre las podridas tablas y dibujaban fantásticos espectros en las paredes del faro.
—Divina. Solo los clérigos más devotos de las enseñanzas de la Diosa, los Altos Ungidos, pueden soportar durante un tiempo la lectura continuada de las Sagradas Ruedas antes de sucumbir a la enfermedad...
—¿Y los no iniciados? ¿Ellos pueden leerlos aunque sea por un corto espacio de tiempo?
—No, a ellos la Podredumbre los mataría en el acto. El pelo se les caería de la cabeza a mechones, su piel se llenaría de ampollas y sus ojos vomitarían sangre. Tú, por ejemplo —me dijo—, caerías fulminado apenas posases los ojos en ellos. Por eso se custodian desde hace mucho tiempo en las cámaras más protegidas del Templo de Ispal.
Quedé pensativo.
—Bien, ¿qué aprendió entonces Silas de las Sagradas Ruedas, antes de quedar ciego? ¿Tiene que ver con este faro?
Briseida asintió, y entonces me miró a los ojos.
—Sí —respondió, compungida—. Este faro es lo que queda de la antigua Atalaya Oriental de Astarté, la que daba la cara a los Otros Mundos del lejano Este. Un devastador desastre que vino del cielo hace mucho tiempo provocó maremotos y la hundió bajo las olas durante muchos siglos. Con el tiempo las aguas se retiraron y la atalaya reapareció de nuevo sobre las aguas, solitaria, sobre este mismo islote.
—Ya veo —dije, y la invité con un gesto a seguir.
—Los hombres posteriores a la Quebradura la redescubrieron —continuó—, pero ya se encontraba en ruinas. Se habían olvidado de su antigua función con el paso de los siglos y trataron de remodelarla para usarla como un mero faro marítimo; eso fue cuando se constató que las nieblas que habían caído sobre el Mar del Este serían perpetuas.
—¿El Mar del Este? —quise saber, intrigado.
—Es como se conocía a ese mar antes de que unas nieblas venidas del Vacío cayeran sobre él. Por eso cambió su nombre y pasó a conocerse como el Mar Velado.
Briseida guardó silencio durante unos momentos y yo aproveché para rememorar mis días pasados a la deriva por aquel mar maldito que ella había referido, a mi llegada. Recordé el cadáver de Mendo, mi sobrecargo, brutalmente degollado, al noble Asterión y a mi querida nao, La Deseada, y muy a mi pesar a aquella cosa también; a aquel demonio que tomó la forma de un simple e inocente muñeco de paja y madera y mató a tantos buenos marineros...
—Pero por alguna extraña razón parecía que el faro se negaba a ser habitado —prosiguió Briseida—. Al parecer, en cuanto cualquier farero llegaba a estos distantes puertos y ponía su pie en la sala de la linterna con ánimo de restaurarla, ahí arriba, desaparecía. Todo intento de reformarlo como faro fue al final en vano, y así, la atalaya se abandonó definitivamente y cundió el rumor de que el faro estaba maldito, hasta nuestros días. Todo el mundo se olvidó de que esta construcción una vez fue algo más importante que un simple faro. Bien, a todas estas averiguaciones es a lo que dedicó mi maestro gran parte de su vida.
Briseida guardó entonces un nuevo silencio. Miré con nuevos ojos aquellos viejísimos muros, en torno nuestro. Desdibujados por la penumbra, me parecían ahora en efecto vastos, muy vetustos, y muy malditos también. Las arpías chillaron de repente fuera, enfurecidas, como para resaltar aquel punto.
—De modo que estamos en una reliquia de mundos antiguos —dije, medio en chanza—. ¿Y qué menester nos ha traído a ella?
—Silas descifró en las Sagradas Ruedas que en la perdida Atalaya Oriental se guardaba el brazal que controlaba la Esfinge de Sothis.
—¿A quién? —pregunté, asombrado.
—A la Esfinge de Shotis. Al Guardián de la Diosa. No se sabe exactamente qué es dicho ser o cosa, pues no se ha podido llegar a descifrar lo suficiente de los discos sagrados y mucho del conocimiento anterior a la Quebradura se ha perdido, pero las Sagradas Ruedas lo revelan como un importante instrumento de poder y culto de la Diosa. Y el brazal que una vez se guardó aquí se dice que controlaba a dicho ser.
—¿Un Guardián, dices? ¿Y qué necesidad tiene tu orden de buscarlo? Llevo pocos años en estas costas, pero bien pronto pude comprobar que la Orden de Astarté tiene autoridad por todo el continente. ¿Qué necesidad tendría tu congregación de protegerse con ese guardián? —dije, y entonces Briseida se volvió de nuevo a mí y me observó con ojos aterrados.
—Pues por lo que viene, por lo que las estrellas vaticinan...
—¿Qué quieres decir? —pregunté, alarmado.
—¡La Matriarca de la Oscuridad, Madre Hydra! —dijo Briseida aterrada, en un susurro—. Los Altos Ungidos del Templo vaticinan una próxima catástrofe, inminente. La Nueva Quebradura... —añadió y después suspiró, acomodándose de nuevo en su asiento—. O la Segunda Brecha; así la han llamado también.
—¿Qué es tal cosa? —repuse, sin dar crédito.
Briseida negó, y continuó su relato.
—No lo sé. Nadie lo sabe, en realidad. Tiene que ver con esa destrucción cataclísmica que barrió hace mucho el mundo, pero insisto en que de eso apenas nada se sabe, y muy poco se conserva... ¡Pero los Altos Ungidos quieren estar preparados, y yo me maldigo por no haber podido mantener a mi maestro con vida! —dijo, y se golpeó en el pecho, de tal forma que no pude menos que sentir compasión de ella—. La Orden de Astarté necesita ese brazal, ¡necesitaba a Silas! Yo ni siquiera soy una iniciada, pero no puedo... —dijo, y las palabras se trabaron en su garganta por la emoción—. ¡No puedo volver sin esa reliquia! ¡He de encontrarla en esta torre, y llevarla al Templo de Ispal! —dijo, y rompió en llanto, abrumada por la carga que se había impuesto sobre sí misma.
Reflexioné sobre las palabras de Briseida. Juzgué que nadie debería soportar tal peso sobre sus hombros, de modo que traté de consolarla pasando mi brazo sobre sus hombros.
—Pobre niña... —dije, en mala hora—. No podéis cargar sola con todo el peso del mundo, Briseida —continué, y quise añadir algo más, pero ella se apartó de mí con brusquedad y me encaró, furiosa.
—¡No me llames eso! —exclamó, sorprendiéndome—. ¡No me conoces, y no sabes de lo que soy capaz! ¡No seré aún ni una simple iniciada, pero acumulo muchos más años de experiencia que tú! —Resoplé y la miré, sin comprender, y entonces ella continuó—. ¿Pero de qué mundos has salido tú, capitán Ruy Ramírez? No dejas de observar mi piel y mis cabellos, ¿es que te resultan tan extraños?
—En verdad que sí, nunca vi cosa igual, pero tampoco mucho más que un hombre con cabeza de toro, y a fe mía que eso sí lo he visto antes... —respondí, sin arredrarme—. Pero serenaos, os lo ruego. ¿Qué queréis decir?
—¿Qué edad tienes? —repuso entonces ella—. ¿Cuarenta años de los hombres? —dijo—. ¡Yo tengo más de ciento veinte años! ¡Lo sabía! ¿Te resulta increíble? He visto más cosas que tú, ya lo ves, ¡así que no me llames «pobre niña»!
Seguí observando en silencio a Briseida. Apenas podía creerla. Entonces contesté:
—¿Qué disparate es este, Briseida? Si en verdad tuvierais esa edad ni siquiera una anciana seríais; ¡tan solo polvo!
Entonces fue Briseida la que me observó con extrañeza. Creo ahora que había comenzando a comprender la verdad, tal y como le pasase a Asterión durante mi aventura en el Mar Velado.
—Cálida Diosa... —musitó por fin—. No sabes nada de este mundo, ni de mi raza, ¿verdad? Yo soy descendiente del Norte Hundido, de la tierra que antes llamaban Lemuria... No soy humana, Ruy, pero tampoco la última de mi especie. Fue mi raza la que abandonó del mar las Mansiones de Madreperla y vivió a caballo entre estas y los Palacios Selváticos; la que fundó en la superficie de Thule las primeras ciudades imperiales e inauguró la Civilidad; la que declinó ante el empuje de los Hombres y la ruina que sobrevino a la Quebradura. ¿No lo sabías? Hemos decaído, pero los que quedamos de mi raza vivimos en torno a los quinientos años, mucho más que vosotros... —Entonces parpadeó, asombrada, y me contempló de cerca, como si yo fuese el espécimen insólito de todo aquel relato, y la sorprendí como tratando de leer en mi mente a través de mis ojos. Y no aparté la mirada por ello: ¡yo quería que conociese la verdad!—. Cálida Diosa... —repitió—. ¿Pero de dónde vienes tú en realidad, capitán Ramírez?
Me mesé las barbas, y esta vez fui yo el que tomó una almendra de sus manos nacaradas. Me la eché a la boca, y la sonreí.
—Cuántas sorpresas... —dije con fingida despreocupación, pero mi corazón palpitaba con fuerza—. Gracias por sinceraros, Briseida, y os pido perdón por mi ignorancia. Tenéis razón, y adivináis muy bien: no soy de este continente que llamáis Thule. Vengo, por decirlo de alguna forma, del otro lado del Mar Velado.
Briseida fue ahora la que quedó en suspenso ante mis revelaciones.
—¡Mientes! Ese es el Fin del Mundo; no hay nada más allá... —dijo. Yo reí.
—Temo que no es así. Nací en un imperio que llaman de las Españas. Nunca os mentí, ni a vos ni a Silas, pues allí fui en efecto capitán de una nao de mi propiedad, a la que nombré La Deseada, y estuve al servicio de Su Majestad y de su Condestable.
—¿Y cómo llegaste hasta aquí?
—Hubo una tempestad, si acaso así se la puede llamar, y me arrojó desde las tierras más occidentales de mi mundo a este otro. Pero desconozco si alguna vez uno tuvo conocimiento del otro, aunque sospecho que sí, pues nosotros desde tiempos antiguos contábamos vagas historias sobre las tierras más allá de los confines de la oikouménē, que es como llamaban los antiguos griegos al Mundo Conocido; Platón, un filósofo muy conocido de mi mundo habló de los ignotos territorios de la Atlántida, y los romanos contaron historias precisamente de una tierra que se llamaba Thule, como esta. Escuché también otras historias, que juzgué inventadas, acerca de las tierras hundidas de Lemuria, de donde dices que procede tu pueblo, y también de Mu, en donde dicen se levantaba la detestable R'lyeh.
Briseida entonces se sobresaltó y puso un dedo sobre mis labios.
—¡Silencio! ¡No hablamos nunca sobre Mu, ni tampoco sobre la Ciudad de Fango! Ni siquiera lo hacía mi pueblo cuando Lemuria aún existía, y ahora Mu y ella yacen bajo las aguas. ¿Dónde escuchaste hablar de estas cosas?
—Durante algunos viajes a Oriente, hace mucho tiempo —la contesté—. Un indígena me tradujo los símbolos que un pueblo degenerado del Egeo había pintado en paredes submarinas, en cuevas en donde se adoraba a un antiguo dios llamado Dagon.
—¡Basta! —volvió a decir—. ¡No sigas! ¡No digas ese nombre! ¡No dentro de estos muros sagrados!
—¿Cuál? —pregunté—. ¿Dagon? Era una especie de Dios-Pez que adoraban los filisteos y que desapareció con ellos, o eso se creía...
—¡Silencio! —susurró—. ¡No se le puede nombrar, y aquí menos! La Matriarca de la Oscuridad está atenta a todos esos nombres... —dijo angustiada, y escudriñó los rincones del faro, como temiendo sorprender un movimiento desde las sombras.
Me crucé de brazos y reflexioné sobre la extraña reacción de Briseida.
—Así haré si así me lo pedís, noble Briseida. Dejemos estas charlas para momentos más propicios, o mejor para siempre, y centrémonos ahora en lo que nos atañe. Hemos de encontrar el brazal del que me habló Silas. ¿Cómo es, y dónde podremos encontrarlo entre estos muros?
Briseida pareció tranquilizarse un tanto y se acomodó de nuevo contra la pared del faro. Cogió el pellejo de vino y echó otro buen trago.
—No lo sé —dijo al fin—. Mi maestro apenas pudo descifrar mucho más sobre él en las Sagradas Ruedas. Repetía eso sí una y otra vez los mismos versos, traducidos de los discos. Lo hacía incluso en sueños: «Devoto, en el más oriental de tus templos orientales ocultarás el Brazal de la Esfinge de Sothis».
—Ya veo —dije entonces, levantándome—. Y esto que nos rodea es lo que queda del más oriental de vuestros templos orientales —Briseida asintió—. Bien, hemos parado demasiado ya en pláticas. Será mejor que me ocupe de nuestra situación de una vez —añadí acercándome a la puerta atrancada que daba al exterior del faro.
Seguía sin escucharse ni un movimiento al otro lado.
—¿Dónde vas? —quiso entonces saber Briseida.
—El brazal se ha de guardar arriba. Bien, sabed que se encuentra protegido por una... —Dudé—. Por una cosa menos trivial que unas meras arpías —dije recordando la oscura presencia que me espiase escaleras arriba—. Sí, algo de adivino he de tener también, Briseida, pues de algún modo le he presentido, y esa cosa me ha visto a mí. Estoy seguro de que sabe que estamos aquí y cuál es nuestro propósito, y yo he de enfrentarlo.
—Yo también lo he sentido —repuso entonces la muchacha—. Lo presiento ahora mismo —reconoció—. Diosa, son demasiadas dificultades...
Suspiré, y la ofrecí mi mejor sonrisa.
—Bris, no sé si podremos prevalecer sobre esa entidad —la dije aventurándome con una familiaridad que no me había otorgado, pero de la que ella noté sí que se había provisto para conmigo—. De modo que si todo se vuelve en nuestra contra habremos de tratar de escapar. Prometí llevarte con vida a Ispal, y no puedo permitir que nuestra huida la obstaculicen unas sucias arpías, de precisarla. Son cuatro las que aún quedan por los aires, y te juro que si no consigo deshacerme de ellas no tendré más suerte contra lo que nos espera ahí arriba.
—¡Espera, Ruy! —exclamó entonces Briseida poniéndose también en pie—. ¡Te ayudaré!
La miré mientras lo hacía, encantado.
—¿Me dejarás según veo que en adelante te llame Bris entonces?
Briseida suspiró, y asintió a regañadientes. Reí de buena gana.
—Quédate aquí —continué al fin—. No llevas arma alguna, y esos monstruos no tienen voluntad de dialogar.
—¡No necesito puñales, tonto español! —exclamó, y me sorprendió tanto que se dirigiese a mí en tales términos que me eché a reír de nuevo.
—Bris, ahí afuera no habrá palabras... —insistí una vez más.
—¡Y yo te digo que ni falta que hacen! ¿Ya empiezas de nuevo? ¡No me subestimes, ni me trates otra vez como a una niña! —me advirtió, y se plantó junto a la puerta.
Entonces me acerqué hasta ella y la miré a los ojos sin más ganas de chanzas, tomándola por los hombros.
—Aquella especie de relámpago junto a la base del faro, esta mañana... ¿Fuiste tú? —pregunté, y Briseida asintió—. ¡Que me aspen! —bufé. Medité durante unos instantes la situación y al final accedí, derrotado al fin—. Está bien, pero quédate tras de mí. Yo seré tu parapeto; échate al suelo tan pronto te lo mande, de ser necesario.
Entonces aquella bonita e inocente muchachita —¡si es que así podía seguir nombrándola, pues según su increíble historia me triplicaba la edad!— escupió al suelo, sin decoro alguno, y ante mi sorpresa se acercó y me dijo a la cara, muy queda:
—Sí, ve tú delante, y así podré lanzar mi invocación mientras las arpías están entretenidas devorando tus tripas, tonto español...
Reí y le robé un beso de sus labios, por sorpresa, ¡que Dios me perdone! Ella gritó y dio un salto atrás, maldiciendo y mirándome con furia desmedida.
—Que me place. ¡Veo que comprendes ahora mi plan, Bris! —dije, y reí.
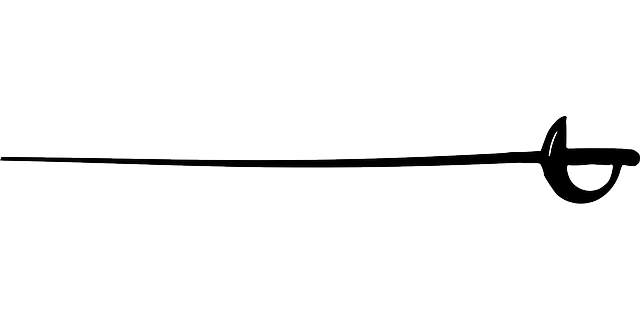
Quité el madero carcomido por los años y lo lancé al suelo. Abrí la puerta con no poco esfuerzo y ayudado por Briseida, pero esta, al fin, se volvió a abrir con gran estridencia. Tanto daba: no contaba con la sorpresa para tratar de salir triunfante.
Salí a la playa. Fuera ya era noche cerrada, y resultó ser clara y estrellada: ¡las nubes se habían retirado mientras Briseida me narraba su cuento! A lo lejos, a mi diestra, se veían ya las lejanas luces del puerto de Mastia, y la blanca y lechosa luz de la luna se derramaba sobre los peñascos de aquel islote pelado, pero sobre nuestras cabezas unas malhadadas figuras opacaban la titilante luz de las estrellas. Al frente las dos arpías heridas, condenadas a no levantar nunca más el vuelo, se volvieron hacia mí y gruñeron, babeantes. Me adelanté desenvainando mi acero y despaché a ambas al paso, sin detenerme. Por fin me di media vuelta y con la hoja de mi espada tracé una línea en la arena, frente a mí. Después levanté mi hoja y apunté al cielo, hacia los monstruos que nos espiaban desde los cielos.
—¡Bajad! —les ordené—. ¡Bajad y matadme si podéis, pues en verdad os digo que un castellano no está hecho para esperar a morir de hambre entre cuatro muros! —exclamé—. ¡También os digo que lo que un malagueño más desea es que su sangre empape la arena de una playa antes de morir! ¡Bien, yo soy ambas cosas, con que bajad! —grité, sosteniendo mi espada a dos manos—. ¡Bajad y dadme el gusto, dirimamos esto de una vez! —añadí, y noté que Briseida se situaba ya a mi espalda.
Las arpías chillaron furiosas. Pronto la primera de ellas se separó del resto, y se lanzó en picado contra mí desde las alturas.
—¡Ahora, Briseida! —grité—. ¡Al suelo!
La arpía se precipitó contra mí y me rebasó en un vuelo rasante, pero mi hoja ya había arrancado mortales destellos a la luz de la luna y el monstruo cayó desmadejado y rodó por la arena, levantando una gran polvareda. La había descabezado.
Me acerqué y de un puntapié arrojé al mar su horrible cabeza. Levanté presto la vista hacia sus tres hermanas, regresé junto a Briseida y volví a amenazarlas con mi espada.
—Ahora os toca a vosotras. ¡Bajad! —grité, y esperé.
Entonces de los tres monstruos restantes dos se lanzaron esta vez con un nuevo chillido, en otro nuevo y mortal picado.
—¡No te levantes, Briseida! —la dije, a mi espalda—. Nada podré hacer por evitar que al menos una de ellas me alcance. ¡Veré si puedo al menos derribar a la otra!
Afiancé mis pies sobre la arena y sujeté mi espada oriental a dos manos, en espera de la embestida. Me atacaron cada una por un lado, como me temía; debía decidir a cuál de ellas atacar primeramente yo y esperar sobrevivir al ataque de la otra. Tomé elección por la que quedaba a mi diestra, y di un paso a un lado mientras mi hoja describía una estela letal y cercenaba al vuelo el espantoso espolón con el que el monstruo trató de degollarme.
Pero, ¡ay! ¡La otra se me echó encima desde la siniestra, y nada pude hacer! Entonces se escuchó de nuevo como el restallido de un látigo y hubo otra vez tal claridad durante un instante que parecía que el sol había asomado por detrás de la luna. Pero aquello fue solo un momento, y el aire se impregnó de un olor que ahora, en estos otros tiempos, hubiera podido describir como el del ozono, y fue así como la segunda arpía fue parada en seco en su vuelo justo antes de alcanzarme y fue lanzada hacia atrás, derribada por una descarga eléctrica. Me volví indemne y contemplé a Briseida; se encontraba a mis pies, exhausta, de rodillas en la arena, pero aún mantenía una mano extendida, ¡y entre sus dedos aún danzaban extrañas centellas!
Entonces, a mi espalda, escuché como si un gran fardo hubiese caído sobre la arena, y me volví para encarar a la última arpía. Astuta pero estúpida a la vez y desistiendo de seguir el mismo plan de ataque que sus hermanas había decidido tomar tierra y enfrentarme cara a cara, en el suelo. Era sin duda la más grande de todas y parecía más feral, si cabe, que sus hermanas.
—Esta será tal vez más difícil de abatir —le dije a Briseida—. No cuento esta vez con el empuje de sus alas para ayudarme a partirla en dos, ¡maldita sea mi estampa! —mascullé, y escupí en la arena, sonriendo a mi infortunio.
—Ruy... —quiso decir entonces Bris a mi espalda—. Debo recuperar el aliento. No puedo...
—Lo sé, quédate aquí —la contesté—. Qué gran pesar no haber contado con mi fiel pistolete en estos momentos; me hubiera cobrado al menos la primera sangre... —dije mientras caminaba al encuentro del monstruo con determinación—. ¡Pero haremos lo que podamos, ea! ¡Ven, malparida! —grité entonces—. ¡Veamos cuán fea eres bien de cerca!
Así dije decidido a afrontar mi destino, pero en verdad no hubo pelea; ¡tan desigual fue la contienda! Había subestimado el filo de mi espada y mis propias capacidades, y en tierra firme las membranosas alas de la arpía resultaron dificultar sus movimientos, haciéndola menos temible. Me acerqué de frente, sosteniendo la empuñadura de mi espada con la diestra. Amagué a un lado y luego al otro, después di un salto y grité; mi espada se ensartó justo en el corazón del monstruo, y este cayó a mis pies tan muerto como una piedra.
Triunfante, respiré la fresca brisa marina y me volví. Caminé por la playa y di el golpe de gracia a la aullante arpía herida que restaba, aquella cuyo espolón había cortado justo un instante antes de que su par recibiese la cruel descarga de Briseida. Solo entonces, tras limpiar de sangre mi espada en el agua del mar, regresé junto a la novicia.
Le tendí la mano y entonces el sol despuntó de pronto por el horizonte. Lo observé, incrédulo: ¡llegaba la mañana! Pero, ¿cuánto tiempo habíamos permanecido en el interior del faro compartiendo confidencias Briseida y yo?
—Vamos, ven conmigo y que sea en buena hora —dije entonces a la novicia—. Veamos juntos qué esconde esta torre, si te place y confías en mí.
Entonces Briseida me sonrió, y su sonrisa resultó que alumbraba más que el naciente Astro Rey. Y os juro que esa sonrisa me alegró el corazón, y ella cogió mi mano y juntos regresamos al interior del faro de Mastia, en busca de sus escaleras y en pos de su sala superior.
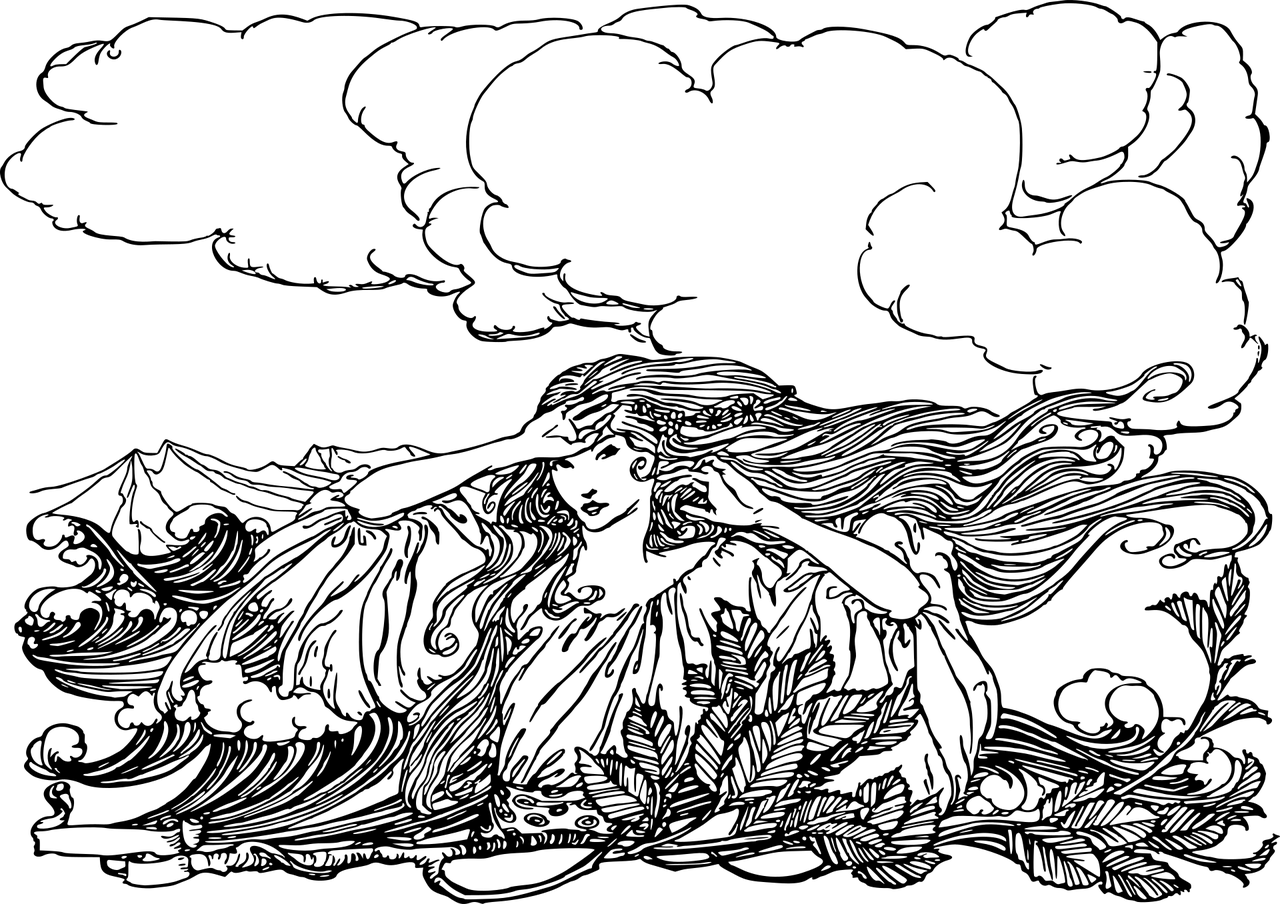
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro